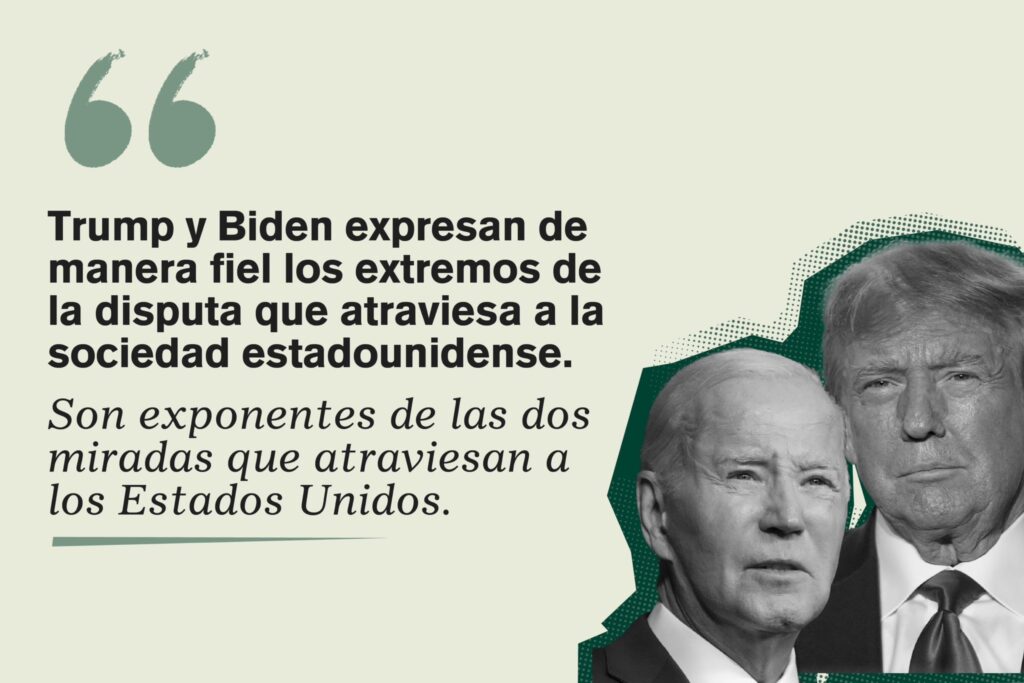La potencia norteamericana se encuentra profundamente dividida: media sociedad reclama una restauración nostálgica, otra busca abrirse a lo nuevo. Jorge Argüello ha sido testigo tras desempeñarse como embajador en ese país. Adelanto de su libro Las dos almas de Estados Unidos. Viaje al corazón de una sociedad fracturada (Clave Intelectual).
Según el censo de 2020, la ciudad de Washington DC cuenta con unos 690.000 habitantes, distribuidos en 180 kilómetros cuadrados aproximadamente, un poco menos que Buenos Aires. Cerca de la mitad de su población es de origen afroamericano, constituyendo la primera minoría, seguida por blancos, latinos y asiáticos, en ese orden.
La ciudad muestra contrastes intensos en la composición de su realidad socioeconómica, según el grupo étnico de pertenencia. A la franja de hogares afroamericanos le toca la peor parte. El distrito federal de Estados Unidos ha tenido desde 1973, año en el que se aprobó la ley que permite a sus habitantes elegir sus autoridades, sólo alcaldes afroamericanos.
Entre 2021 y 2023, mi hija, de actualmente 14 años, cursó sus estudios en la escuela pública Hardy Middle School, del barrio de Georgetown. Sus aulas muestran una composición racial del alumnado que se corresponde, en términos generales, con la de Washington DC, situación que no se verifica, en cambio, en la mayoría de las escuelas públicas de los suburbios de la ciudad.
La concurrencia de mi hija al Hardy supuso para ella y, por ende, para la familia, un contacto directo, sin intermediarios, con la realidad social de la ciudad. En el ciclo escolar 2021-2022, cursó el octavo año del Middle School. Cierto día, la profesora a cargo de la clase planteó a cada alumno un ejercicio consistente en rankear a Estados Unidos, de 0 a 5. En un gráfico con varias opciones presentado en la pizarra del aula, los alumnos debían adherir un imán con su nombre en la respuesta que los expresara. Una mayoría clara de imanes puntuó al país entre 0 y 3. El debate que siguió al resultado desnudó una percepción mayoritaria de descontento y pesimismo, alimentada por situaciones de racismo, injusticia e inseguridad. Una tensión racial y social que pasa desapercibida para un visitante ocasional.
En sus primeras líneas, la Declaración de Independencia (1776) de los “Trece Estados Unidos de América” sostuvo “evidentes verdades”, como las llamó Thomas Jefferson. Entre ellas estaban los derechos inalienables y la libertad. Pero también, y prueba del espíritu optimista con el que nacía la nueva unión, “la búsqueda de la felicidad”.
Estados Unidos, efectivamente, es un país fundado sobre la base de ideas. El problema es que, dos siglos y medio más tarde, sus ciudadanos “se han dividido tanto que ya no pueden acordar, si alguna vez lo hicieron, sobre cuáles son –o fueron– esas ideas”. Mis largos años recorriendo el país entero como embajador me han confirmado esa conclusión, que refrendan además muchos estudios de opinión.
En 2023, uno de esos trabajos –de la National Opinion Research Center de la Universidad (NORC) de Chicago– analizó los valores de la sociedad estadounidense moderna. Entre algunos cambios, detectó uno notable: la pérdida durante los últimos 25 años del valor asignado al patriotismo (“muy importante”, 70% antes, 38% ahora), a la fe religiosa (62%-39%), a formar una familia con hijos (59%-30%) y a otras prioridades que supieron definir el carácter nacional estadounidense durante generaciones. Otro aspecto llamó especialmente la atención a la luz de la polarización calcificada que caracteriza a la política: el de la tolerancia hacia los demás ciudadanos, que un cuarto de siglo atrás era considerada “muy importante” por un 80% de la ciudadanía y ahora sólo lo era para un 58%.
Esa creciente división e intransigencia se recorta sobre un cuerpo social cada vez más pesimista. Los estadounidenses de hoy no ven con buenos ojos el futuro del país y sí el pasado, concluyó en 2023 una encuesta nacional de Pew Research. Y cuando miran hacia un futuro no muy lejano, “ven un país que en muchos aspectos será peor de lo que es hoy”.
Una mayoría clara de adultos estadounidenses cree que en 2050 la economía nacional será más débil (66%), que el país será globalmente menos importante (71%), que las divisiones políticas se acentuarán (77%) y que habrá una mayor brecha entre ricos y pobres (81%). En general, dos de cada tres dijeron que vivían peor que hace 50 años y sólo uno de cada cuatro que estaba mejor.
La encuesta también arrojó luz sobre el actual estado de ánimo de los estadounidenses según sus orígenes étnicos. Los blancos se mostraron más propensos a esperar un país más débil en 2050 (69%), más que los latinos (60%), los afroamericanos (58%) y los asiáticoamericanos (55%).
También son más los blancos que creen que el pasado fue mejor para ellos (63% en 1998 a 20% en 2023), una nostalgia que pesa menos entre los latinos (53% a 26%) y los de origen asiático (48% a 38%) y mucho menos aún entre los afroamericanos (41% a 33%).
Bajo una lente ideológica, se percibieron otras diferencias interesantes en ese estado de ánimo colectivo. Los demócratas y los independientes afines tienen más confianza en el futuro (66%) que los republicanos y votantes conservadores (56%). Exactamente al revés que lo que percibían bajo la Administración Trump.
La verdad es que medio siglo atrás el horizonte tampoco lucía muy alentador para el estadounidense medio. Lo suficiente como para ni imaginar que el país sería capaz de protagonizar en las décadas siguientes cambios tecnológicos que, además de transformar el mundo, revitalizarían su liderazgo global.
En los años 70, recuerda el historiador Francis Gavin, “el panorama era desolador”. Desde el punto de vista geopolítico, la Guerra Fría se había estancado y el orden económico global estaba aun más desorganizado, con el sistema monetario de Bretton Woods abandonado desde 1971 y la inflación y la recesión campeando por el aumento del precio del petróleo.
La desastrosa intervención militar en Vietnam se cobró casi 60.000 vidas estadounidenses y el Watergate terminó con la presidencia de Richard Nixon, entre una ola de delitos comunes y vinculados con el consumo de drogas ilegales. La lucha contra la discriminación de los afroamericanos polarizaba agriamente la política.
Las grandes tendencias experimentadas por la última generación –desindustrialización, achatamiento de los salarios medios, financiarización de la economía, desigualdad de ingresos, crecimiento de la tecnología de la información, auge de la derecha política– tuvieron su origen a finales de esos años 70, como explicó el historiador George Packer, mucho antes de irrumpir Trump.
“La banca y la tecnología, concentradas en las costas, se convirtieron en motores de riqueza sustituyendo el mundo de las cosas por el mundo de los bits, pero sin crear una amplia prosperidad, mientras el corazón del país se vaciaba. Las instituciones que habían sido la base de la democracia de la clase media, desde las escuelas públicas y los empleos seguros hasta los periódicos florecientes y las legislaturas que funcionaban, se encaminaron hacia un largo declive. Es un período que yo llamo ‘El relajamiento’”.
Desde un punto de vista, decía Packer, esta etapa “no es más que una vuelta al estado natural de las cosas […]. Estados Unidos siempre ha sido un país abierto y libre, con una gran tolerancia hacia los grandes ganadores y los grandes perdedores como precio de la igualdad de oportunidades en una sociedad dinámica. Si el capitalismo estadounidense tiene aristas más ásperas que el de otras democracias, vale la pena compensarlo con crecimiento y movilidad”.
¿Qué ha cambiado hoy, cuando la coyuntura nacional e internacional es nuevamente tan compleja, su liderazgo internacional está en duda y su clima interno tan exasperado? En términos sociales, el alma de esta nación se exhibe y expresa partida en dos y librando una “guerra cultural” en la que difícilmente haya ganadores. Esta confrontación, azuzada abiertamente por grupos ultraconservadores hace más de una década, ha sido constitutiva del trumpismo, que sólo la aceleró y profundizó a golpe de consignas incendiarias en todos los terrenos de la vida pública del país, desde el económico al religioso, desde el mediático al de la educación.
Decíamos hace ocho años en Historia urgente de Estados Unidos que ya se advertían esos dos países en uno, y una grieta profunda entre ellos. En estos últimos años pasamos, casi sin escalas, directamente al choque. “El muro en la frontera de Trump empezó como un artilugio, se transformó en un símbolo y creció hasta convertirse en una guerra: una guerra contra los inmigrantes, pero también una guerra cultural”.
Como parte de ese proceso, las identidades partidistas se han vinculado cada vez más con otras sociales específicas, como las religiosas y las étnicas. Eso determina que cuando uno de los dos grandes partidos pierde una elección, para muchos es un cuestionamiento. Ya no se trata de lo que piensan, sino de lo que son, de sus identidades. Un buen ejemplo de ello es el violento asalto al Capitolio en Washington DC, en 2021.
“Esta ira no está impulsada simplemente por la insatisfacción con las posibles consecuencias políticas, sino por una reacción psicológica mucho más profunda y primaria a la amenaza del grupo. Los partidarios se enfurecen por una pérdida del partido porque los hace, como individuos, sentirse perdedores también”, resumió la politóloga Liliana Mason, en uno de los primeros ensayos escritos sobre esta lógica social.
Años más tarde, Mason se reafirmó: “La ideología basada en la identidad puede impulsar la polarización ideológica afectiva incluso cuando los individuos saben poco de política. La pasión y los prejuicios con los que abordamos la política están impulsados no sólo por lo que pensamos, sino también por lo que creemos que somos”. Será muy difícil dejar atrás, por ahora, ese intenso juego identitario y recuperar el espíritu originario de comunidad del “We the People”.
Si había algo que caracterizaba a aquellos primeros colonos estadounidenses que ganaron la Independencia frente al imperio inglés de entonces era un sentido muy fuerte de comunidad y de destino común, aun en el disenso. En ese sentido, el estado de ánimo de la sociedad actual contrasta con el de aquellos comienzos del “American experiment”, hasta rozar extremos opuestos.
“La soledad plantea una grave amenaza a la salud pública”, afirmaba The Washington Post en 2023, al citar un estudio federal que alertaba sobre la cantidad de gente sola viviendo en todo el país y los miles de millones de dólares que ello costaba al fisco. La mitad de los adultos estadounidenses experimentó soledad, según el informe de las autoridades, que pidieron a empresas, escuelas, organizaciones y familias que multiplicaran todo lo posible las “conexiones humanas”.
En las últimas décadas, los estadounidenses redujeron su compromiso con templos, organizaciones comunitarias e, incluso, con sus propias familias. El número de hogares individuales se duplicó en los últimos 60 años hasta los 37 millones en 2021, el 28% del total (en 1960 era el 13%).
Esta crisis se agravó de forma drástica con la pandemia. La gente redujo sus grupos de amistades y el tiempo que pasaba con ellos, de una hora diaria en promedio dos décadas atrás a sólo 20 minutos en 2020. Esta epidemia de soledad en Estados Unidos golpea especialmente a los jóvenes de entre 15 y 24 años, que reportó un descenso del 70% en el tiempo pasado con amigos en ese mismo período.
Cabe preguntarse, hacia un futuro no muy lejano, si la sociedad estadounidense –cuyas reservas intelectuales, éticas y de carácter siguen siendo fantásticas– encontrará al final de este agitado camino de transformaciones un horizonte donde deje de enfrentarse, dividirse y segregarse. Su capacidad de lograrlo es tanta como las heridas del tejido social a reparar.
Por Jorge Argüello